Cuando deje de correr
de Gabriela María Elena Guerrero

Cuando caí apoyé todo el peso del cuerpo en las rodillas. Las manos poco pudieron
amortiguar el golpe porque me dolía la muñeca izquierda, consecuencia de una caída
anterior. Las rodillas se me pelaron y sangraron un poco. Lo de siempre. El raspón duraría
unos días y seguro costaría cicatrizar porque mi cuerpo estaba bastante lastimado producto
de otros saltos y caídas. Si hubiese aterrizado parada y no arrodillada, hubiese sentido que
podía seguir corriendo, pero no logré hacerlo. Tal vez, con un poco de suerte, en unos días
se forme esa cascarita que pica para después caerse y dejar ver la nueva piel, aunque, con la
secuencia de escapes y sus resultados, este ciclo de curación es difícil en mi caso.

Tal vez, con un poco de suerte, en unos días
se forme esa cascarita que pica…
Para levantarme apoyé las manos lo mejor que pude y retrocedí alejándome del muro.
Evalué la situación girando la cabeza en distintos sentidos para ver si ella me seguía o
aparecía por otro lado. Di pequeños saltos pero no alcancé el borde del muro. Me esforcé
por dejar de jadear para escuchar si me llamaba. A veces lo hacía. Me llamaba con un grito
de enojo e impotencia, porque no podía seguir mi ritmo, otras con resignación, como
pidiendo que ya no la hiciera cansarse y otras, las menos, amenazante. Esta vez su voz era
de impotencia.
Presté atención no solo al grito, sino también a la altura del muro que acababa de saltar.
Había superado mi propio récord, el muro tenía unos dos metros que no me habían
parecido nada hasta que caí pesadamente. Yo era alta y de huesos grandes, podía
quebrarme me decían. Por suerte había pasto así que el raspón fue menor. Quedé del otro
lado, de cara a la calle, sobre la vereda que no era tal pero allí estaba a salvo porque ella no
podía saltarlo. Eso era seguro. Espié por el hueco de unos ladrillos rotos y la vi atravesar el
baldío y salir por uno de los laterales del terreno que no estaba cercado y lindaba con mi
casa. Su cuerpo cansado regresaba porque la comida podía quemarse y mis hermanas más
chicas empezaban a reclamar su presencia y atención. Hasta ese momento éramos siete, yo
la número cuatro, así decía ella.

Logrado el escape comencé a correr otra vez.
Debía volver cuando se le pasara el
enojo y, aunque yo no comprendía muy bien ese cálculo temporal, siempre lograba estar a
salvo. Corrí y seguí corriendo y saltando, pero ahora sin obstáculos.
Me perdí por las calles que ya conocía, las de ripio, las de todos los días, las que se
confunden con las veredas, las que caminaba para llegar a la escuela. Antes de la esquina,
saludé a Estela, mi amiga más amiga, pasé por la casa de los Valenzuela que hacía poco se
habían mudado al barrio, venían del sur y su historia y comportamiento eran muy
misteriosos. Los vecinos siempre hablaban de eso en el almacén. Dos cuadras más y ya
estaba subiendo y bajando la gran rampa de entrada y salida del viejo depósito de arroz que
hacía poco había dejado de funcionar. Cada año, la tormenta de Santa Rosa volaba
testarudamente los techos del gran galpón y cada año los volvían a arreglar, una y otra vez.
No sé qué me asombraba más pero lo recuerdo bien porque lo veía cuando pasaba
corriendo para la escuela.

En la cuadra siguiente, bien en la esquina,
estaba la panadería
donde comprábamos
el pan del día anterior,
una casona antigua de paredes altas y enorme
puerta doble. Ahí me detuve porque no era fácil cruzar sola la calle de doble mano. Para mí
esa calle era como una avenida, quería imaginarla así, no conocía nada más grande. Por ahí
se entraba y se salía de la ciudad. Así que desde esa esquina miré el parque que estaba justo
enfrente rodeado de un muro bajito y escalonado, oscuro y roto por partes. Daba la
impresión de lo que era, un parque viejo y abandonado. Era el lugar de juegos, festivales,
procesiones, actos y todo aquello para lo que el barrio necesitara un espacio grande. Ese
territorio de pasto y arena abarcaba una manzana, demasiado para dos o tres hamacas
altísimas, unos pocos y sucios tubos de cementos que se usaban como túneles y una
plancha de madera gruesa que me daba cosquillas en la panza o, en realidad, miedo, pero
era lo más parecido a estar corriendo sin correr. Yo me subía igual. Ese parque guardaba un
secreto que mi hermano nunca reveló. Las hamacas también me hacían sentir que corría y
lo mejor era cuando me tiraba del punto más alto que podía alcanzar y, después del vuelo,
me dejaba caer, casi siempre, sin dificultad. Eran muy altas, siempre estaban despintadas y
como solo eran dos o tres había que hacer cola para poder subir. Entre nosotros nos
entendíamos, casi nunca había problemas, a veces, alguno se demoraba más que otro en
bajar pero no pasábamos de un grito, de un ¡listo cheee ¡ o ¡ahora me toca a mí!

Frente al parque, mi escuela, donde justo ahora Don Julio barría la vereda. Esa imagen más
el ruido de las puertas de la panadería que se cerraban a mi espalda, me alertaron sobre la
hora. Había pasado mucho rato fuera de casa, debía volver o llegaría tarde a la escuela. Además a mi madre seguro ya se le habría pasado el enojo y la comida estaría lista. Por hoy
había corrido bastante así que volví a casa.

Esa tarde en la escuela hablamos de la luna.
Para mí la luna era mágica porque
podía ver sus manchas y porque desde muy chiquita me habían contado que ahí vivían los
reyes magos. Todo ese encanto se esfumó cuando conté en la mesa familiar, tomando la
merienda, que había comprado un pasaje a la luna. Fue tal mi seguridad que, al principio,
mis hermanos mayores se preocuparon pero terminaron riéndose.
Todos en mi familia se rieron tanto de mí que no me quedó otra opción que correr. Corrí
hasta el patio trasero de la casa y trepé fácilmente al árbol. Las ramas del sauce funcionaron
de cortinado para tapar mi vergüenza. Por eso me gustaba el sauce, porque me cubría de lo
que fuera, de nada y de todo, y lloraba conmigo si era necesario. Me sentí muy tonta
cuando descubrí el engaño de mis compañeros más grandes. No lloré, pero decidí que en la
próxima carrera, el sábado por la tarde en el parque, me vengaría, les ganaría como siempre
pero ahora para vengarme y no divertirme. Correr alejaría las carcajadas burlonas de los
demás.
La casa de mi infancia era humilde pero enorme. Sus metros me permitían
escaparme, hacer casitas, esconderme, jugar, sola o con mis hermanas, casi siempre sola, y
por supuesto correr. Yo prefería el interior porque ahí encontraba lo que necesitaba. Tenía
una puerta de entrada y otra que daba al fondo. Seis ventanas en total. Salvo el muro del
frente sin portón, yo tenía el camino despejado hacia donde quisiera salir corriendo cada
vez que la situación se me complicaba. En el fondo había dos árboles, un sauce y un fresno.
El sauce estaba al final del terreno y el viejo fresno muy cerca de la puerta de salida. Las
ramas del fresno daban sombra a la cocina y se apoyaban peligrosamente sobre el techo,
pero mi padre no tenía tiempo de cortarlas, trabajaba todo el día. Además, a mí me gustaba
así porque al momento de escapar era más fácil de trepar, sus ramas me depositaban
rápidamente en el techo y, una vez allí, caminaba silenciosamente hacia el centro donde
nadie podía verme.
Al lado de casa había un baldío, también con muro al frente y otro lateral, la obra había
quedado incompleta y lo construido ya estaba muy deteriorado. Mi padre decía que el lugar
había sido de Don López hasta que lo perdió.
La estrategia siempre era la misma: CORRER, una vez cometido el acto prohibido, salir
corriendo. Conocía todos los caminos, todas las posibilidades, todas las opciones para la
huida y los recovecos por donde yo podía pasar y mi madre no. Yo podía sortear los
juguetes desparramados y ella no, correr descalza y ella no, rápido y ella lento o trepar y
saltar, cosa que tampoco ella podía hacer. Mi desventaja era que en algún momento debía
volver y mi madre siempre estaría ahí, en casa.
Una vez casi me atrapó. La puerta del frente estaba cerrada y la llave no estaba
puesta en la cerradura, pero yo no lo sabía. Ese día casi me alcanza. Estaba en el dormitorio
que daba al frente y me descubrió. La más chiquita de mis hermanas se había quedado
dormida antes de lo calculado y ella tuvo un respiro. Supongo que pensó que podía tomarse
unos minutos y recostarse aunque no durmiera, ella dormía poco. Antes, quiso pasar a
vernos para asegurarse de que todo estuviera bien. La escuché y me asomé. Mi cara le
confirmó lo que sospechaba. Pensé que era pan comido y decidí salir corriendo por la
puerta del frente. Ella se quedó parada observando mi reacción, estaba inmóvil en medio
del comedor y la cocina lo que casi no me permitía ver la puerta del fondo. Entonces
avanzó hacia mí liberando el paso, la esquivé, me tiré al piso, rodé bajo la mesa del
comedor y salí sin problemas. Como siempre, mis hermanas más chicas me salvaron con
sus llantos y no pudo seguirme. Cuando llegué al fondo consideré prudente trepar al árbol
más cercano así que subí al fresno, alcancé el techo y en segundos estaba fuera del alcance
visual de todos. Ahí me quedé un buen rato, o todo lo que pude porque las chapas
empezaban a despedir el calor de septiembre y las siestas de septiembre pueden ser muy
calurosas. Siempre esperaba hasta que se le pasara el enojo, se hiciera la hora de ir a la
escuela o algún vecino le avisara de mi paradero, el cual se reducía a unas cinco o seis
cuadras desde las que nunca perdía de vista mi casa.
En otra oportunidad no me dejó entrar. Creo que ese día sintió que se podía cobrar
todas las rabietas que yo le daba y me dejó afuera. La lluvia me gustaba, me divertía, pero
ese día lloré. A cambio me tiró unos papeles por la ventana del comedor para que hiciera
barquitos y jugara en el agua que corría por la calle de arena y piedras. Mi hermano salió
para ayudarme. Creo que a él también le gustaba la lluvia o tal vez era la forma que ella
encontró para que estuviese en penitencia pero acompañada.
Las corridas servían de entrenamiento, perseguirme era casi un juego o un ritual para
ambas. Creo que era como un lenguaje, la única manera que encontramos para
comunicarnos.
El día que llovió le resultó fácil atraparme. Cuando entré me agarró del pelo o de las orejas
o del brazo…no sé y me volvió a pedir que nunca más lo hiciera o que por lo menos no lo
hiciera todos los días, que nunca en su dormitorio, ni en ningún otro lado, que ya basta, que
arruinaba todo, que después no se podía arreglar, que quedaba feo, que no tenían plata, que
por qué no entendía, que ella estaba cansada, que cuando viniera mi padre le diría, que
cuando fuera el cumpleaños de fulanita no iría, que esto, que aquello y lo otro y no sé
cuántos argumentos más. De reojo vi como mi hermano desaparecía mientras ella no
paraba de retarme y tironearme.
Lo peor sobrevino unos días más tarde cuando me encontró en su dormitorio, detrás
del ropero de tres lunas que había heredado de una prima hermana. Ese ropero era intocable
y yo lo sabía. Hice lo de siempre, corrí lo más rápido que pude pero por pocos metros. No
alcancé ninguno de los dos árboles del patio trasero, ni el caminito lateral que hacía tanto
no usaba, ni la salida principal cuya puerta estaba abierta de par en par. En realidad, creo
que apenas hice el intento. Cuando me supe sola en mi carrera me detuve. Ella no venía
detrás aunque ninguna de mis hermanitas lloraba o gritaba. Tampoco se quemaba la
comida, ni llamaba el abuelo, ni había que atender a algún vendedor callejero. Solamente
no me corrió. Giré para corroborar dónde estaba y evaluar la situación, igual que aquella
vez después de saltar el muro de dos metros. Mi madre estaba ahí, parada en la cocina,
mirándome y yo no tuve que buscar una vía de escape. Esta vez no me correría. Esta vez no
gritaría impotente, enojada o vengativa. Por un momento no supe qué hacer. Justo yo que
siempre sabía para qué lado correr, a dónde llegar y cuándo volver. Esta vez no supe así que
también me quedé parada, mirándola. Ahora correr no tenía sentido o todo tenía un nuevo
sentido.
-Me hacés acordar a tu abuela -me dijo- siempre que corrés y te vas así me hacés acordar a
ella.
Cómo que a mi abuela si yo no tenía abuela -pensé- y si tenía no sabía dónde estaba y si
estaba en alguna parte tal vez yo no recordaba dónde, porque de tanto correr había dejado
de prestar atención, tanto…tanto que había comprado un pasaje a la luna.

Pero por primera
vez mi madre había llamado mi atención.
- ¿cómo que a mi abuela? – pregunté.
-Sí, a tu abuela que corrió y corrió hasta alcanzar el tren. Tu abuelo hizo que aminorara la
marcha para que pudiera trepar sin caerse pero igual tuvo que correr un poco -comentó.
Y luego, con un tono de voz que yo desconocía, me dijo
-Ya tenés casi diez y es importante que entiendas de una vez por todas que no se rayan las
puertas de los roperos. Que las puertas de los roperos, ni las de ningún otro mueble, no son
para usar como pizarrones. Que no es la misma madera y no se puede borrar. Estas puertas
son de madera diferente y casi no puedo sacarle la tiza que usás y que ya sé que te robás de
la escuela. Cuando seas grande y si todavía querés ser maestra tendrás tus propios
pizarrones, pizarrones de verdad -y suspiró cansada.
Mi abuela era de Misiones. Murió cuando mi madre nació así que ella no la conoció
sino a través de las historias que su padre le contaba. Había conocido a mi abuelo en la
estación San Roque y una noche se trepó al tren y se vino con él. Años después, cuando
aprendimos a hablar sin correr, mi madre me contó la historia completa de mi abuela.
También supe que mis huidas hacían que mi madre imaginara, una y otra vez, a su propia
madre, corriendo para alcanzar el tren, el día que se escapó de su casa.
FIN

Es profesora Para la Enseñanza Primaria; Profesora de Lengua Literatura y Latín y Licenciando en Letras en la UCSF.
Se desempeñó como docente en el nivel primario, secundario y terciario en diferentes centros educativos de su ciudad.
Actualmente continúa en su trabajo de tesis y escribe artículos de opinión, ensayo y narrativa breve.
![]()















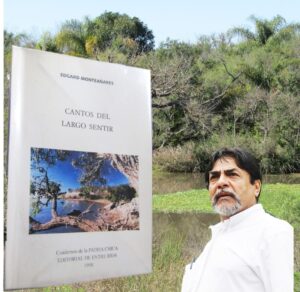

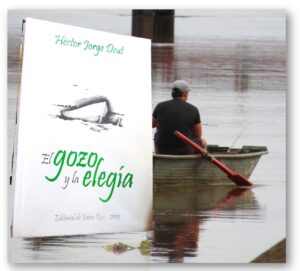


Hermoso el cuento. Me encantó. Realismo…