
En el más aventurero y finalmente el más triste de mis peregrinajes –un viaje cuyo relato me atreví a titular, robando el hermoso título de Adolfo Bioy Casares, “El perjurio de la nieve”–, llegué con dos amigas íntimas a Ginebra, y allí pude ver la tumba de Borges. Nada más irreal que esta tumba, pensé al verla; si alguien está vivo en este mundo, es él; si hay una voz de mi tiempo que yo puedo suponer imperecedera, es la suya. A su literatura se le puede aplicar lo que él dijo de España: que participa de lo sustantivo y eterno. Ante una forma tan absoluta, suelo sentir lo que golpea el pecho al leer a Homero, a Dante o a Keats: siento que leo algo inmortal, algo que se parece al río y al espejo y al juego del ajedrez, que seguirán aquí cuando ya no estemos, que seguirán sonando, emocionando y admirando dentro de siglos, cuando quizá no quede el menor recuerdo de todo lo que hoy nos parece tan real, tan firme y tan áspero como la roca. El tiempo se lleva todo, menos el logos, la palabra viva.

Borges visitó Concordia, mi ciudad, en 1981. Vino a hablar sobre Mastronardi. Anciano, ciego, gris, su voz vacilante le impuso al atestado teatro un silencio lleno de magia. Yo era muy joven. Nunca, ni antes ni después, me tocó tan de cerca el sortilegio de una palabra. Hablaba para todos y para cada uno; era, sin proponérselo, un maestro auténtico; alguien que, dudando de todo, no dejaba resquicio para que dudáramos de él. Había, entre el público, gente con alguna lectura y gente sin ella: a todos respondió con igual seriedad y (no hay otra palabra) amor. Algún malévolo había ido allí con la absurda intención de ponerlo en aprietos; salió del teatro tan maravillado como el resto, si no más, vencido por la evidencia abrumadora de la poesía.
Se cumplen hoy treinta y cinco años de su muerte. Fue a morir a Ginebra, donde había pasado su adolescencia aprendiendo a amar a Virgilio y leyendo a Hugo, a Heine, a Gustav Meyrink y quizá a todos los libros que merecen ser leídos; incluso, algunos que nunca existieron, pero que existen ahora, como El acercamiento a Almotásim, de Mir Bahadur Alí, The Secret Mirror, de Herbert Quain, y el Quijote, de Pierre Menard. La historia oficial de Irlanda no se acuerda de Fergus Kilpatrick, pero sí nosotros; y lo recordaremos siempre, porque tuvo el singular destino de ser sucesivamente, en ese orden, un traidor y un héroe. Nadie, en Fray Bentos, se cruzó nunca con Ireneo Funes, pero nosotros lo conocemos de memoria. Rosendo Juárez sigue visitando cierto bar de San Telmo, absorto en sus recuerdos, ante su copita vacía. La literatura checa no registra el nombre de Jaromir Hladík, pero en cierto modo todos nos llamamos así, porque nos enfrentamos, todos los días, a un pelotón de fusilamiento que por ahora está inmóvil, pero que fatalmente recibirá la orden de fuego.
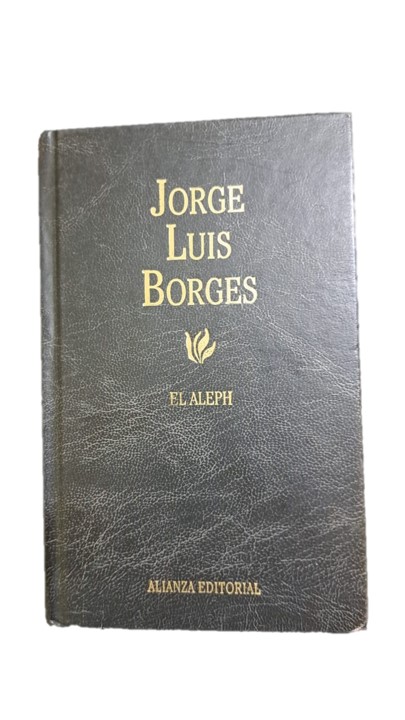
La existencia trae y se lleva muchas cosas; lo que la poesía nos da se queda para siempre. La poesía da y ya no quita lo dado. La trágica erosión de los años se llevará incluso los rasgos de Beatriz; un día habremos olvidado aquella cara cuya belleza nos parecía un suplicio; morimos muchas veces antes de morir, aun sin ser del todo cobardes. Por eso consuela el contacto, así sea momentáneo, con lo perdurable: un cuento que podrá conmover, un poema que sabrá emocionar a sus lectores, quizá, cuando Roma sea polvo. Ya es polvo y ruinas la Roma de Horacio, pero Horacio no muere. Yo experimento gratitud hacia quienes nos dan esa plausible certeza, en el íntimo silencio de la lectura, porque acaso no haya felicidad más duradera. Algo sigiloso se queda allí, esperando otros ojos, cuando cerramos el libro, y se queda en nosotros, poblando nuestra soledad, cuando nos despuebla la vida.
Alejandro Bekes Concordia, 14 de junio de 2021
Agradecimiento: Al escritor Alejandro Bekes



















Hey people!!!!!
Good mood and good luck to everyone!!!!!
No pocos argentinos ilustres murieron en un exilio voluntario; José de San Martín, por ejemplo, murió en Boulogne-sur-mer, Francia, en 1850; y quizá se pueda decir de él que no se sintió nunca argentino, dado que se educó y se hizo hombre en España y que, fuera de los años de su infancia, sólo vivió en nuestro suelo otros diez, entre 1812 y 1822; pero en estos diez años arriesgó muchas veces la vida y dio lo mejor de su coraje y de su inteligencia para dejarnos un país libre. Si no se sentía argentino, en todo caso quiso lo mejor para su tierra natal. Hoy nadie discute su derecho a ser llamado «padre de la patria», pese a la dura decisión que tomó en 1829, cuando llegó hasta el puerto de Buenos Aires y no quiso desembarcar, para no pisar este suelo mancillado por la sangre de la guerra civil. Borges nos parece hoy, a sus lectores, argentino hasta la médula, no sólo por sus compadritos y sus milongas, no sólo por Rosendo Juárez y por Francisco Ferrari, sino incluso por la variedad de sus intereses, su visión “periférica” del mundo y el exotismo de algunos de sus relatos. Esto último no menoscabó jamás a ningún escritor: Shakespeare ambientó sus obras más célebres en Verona, en Venecia, en Roma, en Escocia, en Dinamarca; los ingleses, sin embargo, se obstinan en considerarlo inglés. Borges, ya muy enfermo, resolvió pasar sus últimos días a Ginebra, ciudad donde había transcurrido su adolescencia. Los motivos de tal decisión son personales y no me parecen tema de controversia. Borges, en 1946, hostigado por el gobierno de Perón, optó sin embargo por permanecer en la Argentina, a diferencia de otros escritores, como Cortázar, cuya decisión de irse a Francia ya nadie discute. En una Argentina de la que muchos emigran hoy, en una Argentina arruinada por quienes habían jurado defenderla, todavía tenemos el consuelo de haber dado al mundo uno de los más nobles y más admirados escritores del siglo que pasó. Sólo algunos argentinos, sumariamente, lo niegan.
Hermosa y entrañable reseña.
Gracias, Alejandro Bekes.
Gracias, Sonia Galeano y
Revista Almas.com por
compartirla.
Maravillosas las palabras de Alejandro Bekes..aunque yo nunca haya leído a Borges
Personalidad controvertida, si las hay. Quería a nuestro país pero nunca se sintió argentino y prueba de ello no quería «descansar eternamente» en este suelo.